Por Juan Martín Berridi //
La frecuencia. Esa vibración que se mantiene. Resuena donde está presente la misma sintonía, donde es posible refractarse. O algo así. De física mucho no sabía, pero sí de metáforas. Y si bien la física es una metáfora, no lo es más que la química.
Pero hay pocas cosas peores que una mala metáfora. Ya una buena presenta sus límites en la perfecta adecuación de metáfora-objeto, replicando una cama de Procusto que rompe, amolda y estandariza todo lo que toca. Una mala metáfora no sólo no ayuda sino que confunde. Y peor aún: deja en evidencia los límites del conocimiento del autor. O de Ernesto, en este caso, que es el sujeto que lo piensa. Y como personaje, y muy a su pesar, le cabe la crítica a él, en lugar de a quién escribe.
Tal vez eso lo haga la más adecuada, y la más justa a la verdad. Una mala metáfora es el peor de los enemigos de Procusto. ¿Qué corta, qué mantiene, que ensancha, a martillazos, si es tan mala que para adecuarla, hay que transformarla toda?
Siendo así, logra escapar de la cama, la ridiculiza, la vuelve asentida. Y asentida como carente de sentido, no vale la pena asentir eso.
Luego de esta disrupción, que es una relación preponderantemente entre escritor y lector, Ernesto se pudo levantar de la cama. Digamos que lo antedicho transcurrió mientras Ernesto hacía fiaca en la cama, una vez ya sonada la alarma. Luego, con toda la atención nuestra sobre él, no le quedó alternativa que alistarse. Partió camino al café, que quedaba camino a su trabajo. Como siempre.
La repitencia. Repetir una palabra. Insistentemente. Hasta que pierda su sentido. Trascender las formas del lenguaje hasta quedarse con las melodías.
En el café, buscó la mesa de siempre. Estaba ocupada. Como a veces. Buscó la segunda mesa de siempre. O de a veces. Se sentó ahí, como a veces. Cruzó miradas con el mesero. Entrecerraron los ojos, midiéndose. No sabían (ninguno de los dos, claro) si iba a ser un diálogo ridículo, como a veces, o lo mismo de siempre, como las otras veces. El principal problema lógico que se presenta acá es que los diálogos de siempre en realidad no ocurren nunca, porque no son descriptos. Y la condición de posibilidad de Ernesto y el mesero es (a) que exista un escritor que le de sentido y acción; y (b) que haya un lector que lo convoque. Entonces lo que ocurre siempre, en realidad no ocurre nunca. Y lo que pasa a veces, es lo que pasa siempre. Situación que le impide a Ernesto tener una rutina definida. La vida ordenada me resulta más entendible, refunfuño Ernesto por lo bajo.
Ernesto y el mesero ya nos miran con hostilidad. Bueno, no tanto a mí, sino al lector actual, que es el que recrea la situación (b). Para él seguro que por vez primera. Pero para estos dos personajes, es vivir lo mismo una vez más, como un castigo eterno. Es subir la misma piedra a la montaña. Y cada vez que un lector tropieza con esto, la piedra cae hasta el pide de la montaña y requiere ser subida de nuevo. Aunque peor que el castigo eterno de repetir lo mismo una y otra vez es no hacerlo. El olvido es la quietud. La rutina, la vida, el movimiento. Sin (b), la piedra aplasta a los personajes.
Lo de siempre, pregunta el mesero. Ernesto asiente, de asentir. Y encuentra una particular calidez en ese concepto. Lo de siempre. La repitencia, el registro. El cuidado del otro. Lo de siempre. Y ese lenguaje en común tácito. Y de la tácita, en este caso, de cáfe.
Hacía mucho que no sabía de Gustavo. Había dejado de aparecer por estos lados. Culpa del autor, sin capacidad para invocarlo. Pensó también, qué pasaría si no lo vuelve a ver. Qué pasaría con sus lo de siempre. La muerte del otro es, también, la muerte de uno.
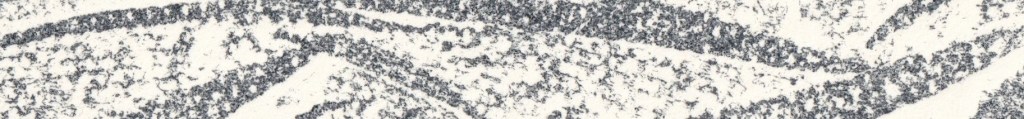

Deja un comentario